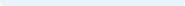|
Día de Publicación:
|
Enviar a:
|
CUENTO
Berta desapareció sin decir más. Murrieta se dirigió a su cuarto, estaba cerrado; introdujo la llave lisa y se instaló rápidamente. Tenía una cita con la Unión de Escritores a la que no podía demorarse, así que se dio prisa. Usó cada una de las llaves sin problemas y salió. Recorrió el barrio de El Vedado, admirando las maravillosas residencias que pertenecieron a la burguesía, expropiadas después de la revolución y que la mayoría ahora fungen como restaurantes.

El autor Manuel Camacho observa el tráfico en el malecón de La Habana. Fotos: archivo de Culturadoor.com
Por Manuel Camacho
manuel.camacho@deltacollege.edu
—Especial para Culturadoor.com—
Día de publicación: 4- Noviembre- 2019
Murrieta arribó en La Habana a las dos de la tarde, invitado a la Bienal Internacional de Poesía. Vestía pantalón beige y camisa crema que lo hacía verse austero, igual que los aduaneros del aeropuerto. Una empleada lo paró en seco con autoridad, estampándole la mano en el pecho: “Momento, ¿dónde va?” Como si él tratara de escapar. “Soy poeta”, dijo él. “Ah bueno, está bien”, dijo la señora. En la salida, una multitud de hosteleros lo rodearon: “Venga, quédese en mi casa, 15 CUC la habitación por noche. No se va a arrepentir, tiene aire acondicionado”. Le mostraban fotos de las casas recién remodeladas. Les dijo que no y se zafó lo mejor que pudo; sin embargo, escuchaba las represalias a sus espaldas: “Ingrato…” “Me rechaza…” “Usted es malo…”
Tomó un taxi directo a su destino y aprovechó el trayecto para dormir. El chofer lo despertó en frente de la casa después de que puso la maleta en la acera. Murrieta no pudo abrir por dentro; la puerta tenía seguro. El taxista jaló la manija para dejarlo salir. “Buena suerte en La Habana”, le dijo. Murrieta dio unos cuantos pasos al edificio, tocó el timbre número ocho. El portón se abrió instantáneamente. Entre y suba, ordenó una voz al través del altoparlante. Pasó al umbral y comenzó a subir. Los escalones eran altos y angostos abrazados entre paredes como un túnel. Escalaba diez pasos hasta el descanso y tenía que doblar a la izquierda para continuar el ascenso.
El calor era sofocante; la humedad le cayó como un chorro de agua caliente. Sudaba sin tregua y la maleta repleta de libros que arrastraba, empeoraba su resuello cada vez más intenso. No se dio cuenta que varias puertas que cruzó, eran rejas. Finalmente, cabizbajo y agotado llegó a la puerta del apartamento. Esta se abrió y apareció Berta, la señora de la casa.
“¿Cómo está?” Saludó con voz seca. “Pase, siéntese”,– dijo, echando el cerrojo a la puerta.
Berta ocupó el sillón de enfrente sosteniendo un enorme cenicero en la mano izquierda debajo de la barbilla. Sujetaba un cigarrillo entre el índice y el cordial, pegados al lado izquierdo de la boca. El hilo del humo subía incongruente haciéndole cerrar un poco el ojo que parecía enfocarlo como mirilla. No dejaba de mirar al recién llegado. Inhaló una bocanada de humo hasta la más recóndito de los pulmones y pausó. Alejó la mano de la boca, derramó la ceniza con un golpecito del índice, y exhaló la nube azul expandiéndose en el cuarto.
“Voy a ser bien clara”, dijo, esta vez, subiendo la ceja. “No traiga mujeres. ¿Me entiende?”
“Sí, no se preocupe”. Contestó Murrieta, pegado a la silla transpirando chorros de sudor, derritiéndose desconcertado.
“Estas son las llaves; esta, con un punto es la de la calle; la que tiene dos es la del corredor; la de tres puntos es la primera entrada; cuatro puntos, la entrada al apartamento y la lisa es la de su cuarto. ¿Entendió?”
“Sí…”
“El desayuno es a las ocho. Tendrá fruta fresca, tortilla, emparedado de jamón con queso, jugo natural, café y leche”.
Berta desapareció sin decir más. Murrieta se dirigió a su cuarto, estaba cerrado; introdujo la llave lisa y se instaló rápidamente. Tenía una cita con la Unión de Escritores a la que no podía demorarse, así que se dio prisa. Usó cada una de las llaves sin problemas y salió. Recorrió el barrio de El Vedado, admirando las maravillosas residencias que pertenecieron a la burguesía, expropiadas después de la revolución y que la mayoría ahora fungen como restaurantes.
Murrieta asistió a tiempo a su cita. Lo recibieron con gran fanfarria y le dieron el programa; irónicamente, su nombre aparecía junto al número ocho. Llegó su turno y leyó uno de sus poemas acerca de cómo la lluvia en el desierto es el único fenómeno climático en todo el año. En su narración, pareció evocar la furia de las nubes negras que se estacionaron exactamente encima de él porque de pronto, en medio de su lectura, explotó el cielo en un gran estruendo y el agua se derramó en torrentes, espesa.
La lectura se suspendió mientras la gente corría a todas partes para resguardarse de la lluvia. Los poetas todos permanecieron varados, refugiados bajo alguna sombra. Bromeando, lo culpaban: “Coño, mira lo que has hecho, arruinaste el rollo con este diluvio”.
Cuando escampó, Murrieta decidió caminar. En cada restaurante, el empleado de guardia pregonaba la misma cantaleta: “Pase, tenemos de todo, la mejor comida cubana y le damos un mojito gratis, si no le gusta no paga”. “¿De veras?” Preguntaba. “¿De dónde eres?” “De México”, contestaba él. Ellos, como festejo, exclamaban a toda voz: “Agüevo, hijo de la chingada”, carcajeándose.
Murrieta continuó su camino al hotel Habana Libre y ocupó una mesa en la terraza. Desde ahí podía ver a los transeúntes; el desfile de coches antiguos circulando, en óptimas condiciones, como escena de una película en los años 1950s. En la mesa de la esquina se encontraba un hombre fumando un habano. Tenía también una botella de agua que vertía en un vaso pequeño. Se puso de pie y se acercó a Murrieta.
“Disculpe, necesito ir al baño, ¿me puede cuidar la botella y el vaso? Es que aquí, esta gente podría ponerle algo extraño al vaso cuando uno no está. Nunca se sabe”.
‘Claro, no tenga cuidado”.
Murrieta estaba apunto de partir, pero tuvo que esperar. Mientras tanto, dos mujeres muy jóvenes se sentaron en una mesa a sus espaldas. Una de ellas le lanzó una mirada coqueta. Él captó la jugada, la esquivó. Pero ella fue hacia él y le pidió lumbre. El hombre había dejado el encendedor en la mesa; Murrieta simplemente se lo dio a la joven. Ella encendió el cigarrillo. Le agradeció el gesto acariciándole el hombro suavemente. La curiosidad lo obligó a voltear. Las dos jovencitas ya lo tenían copado con sonrisas más que coquetas. Se incorporaron y se sentaron asediándolo en los flancos.
“¿Le molesta si lo acompañamos?” Hablando con voz seductora y con ademán dispuestas a todo. Comenzaron a tocarlo. Sentía los dedos suaves de la chicas peinándolo. “Qué pelo tan delicado tiene”, le decían. Le frotaban las piernas y pegaban los senos contra su cuerpo. “No le va a costar mucho, mire que le va a gustar, usted diga cuánto”, le susurraban jadeantes en las orejas. El escolta de las mujeres, un hombre inmenso con brazos de anaconda dispuestos a triturar, se sentó detrás de él para toparle la salida. Murrieta estaba completamente indefenso, acorralado. Deseaba, ahora sí, que irrumpiera el cielo para buscar su salvación. Justo en ese momento apareció el hombre de la botella. Murrieta aprovechó la interrupción para despedirse.
“Bueno, me tengo que ir. Buenas noches, hasta pronto”. Casi se tropezó con el acompañante de las jóvenes quien, viéndolo todo perdido, exclamó con los dientes apretados:
“Me cago en tu madre, coño”.
Murrieta se apresuró al apartamento sin atender las exigencias de los meseros de guardia fuera de los restaurantes que lo importunaban: “Pase, pase aquí”. Él los ignoraba pero lo seguían: “Tenemos unos habanos muy ricos, venga, venga…” Aceleró el paso. Impaciente, frotaba las llaves para detectar los puntos de cada una. Encontró la primera, abrió y subió otra vez con la pesadez del calor. Abrió la reja del pasillo también forrado de barras, luego la reja de la primera entrada, después la reja de la segunda entrada hasta la puerta principal. Tenía que echar el cerrojo a cada puerta antes de continuar a la siguiente. En la puerta del apartamento, no alcanzó a insertar la última llave. Berta ya se había tomado la molestia de abrir, como si lo esperara. Él se sobresaltó.
“¿Cómo está? Pase”. Ella cerró, echó el cerrojo y recargó la espalda en la puerta, bloqueándola.
“Bien, gracias. Voy a descansar”.
“Si necesita algo me avisa. Su puerta tiene seguro; use la llave”.
Murrieta encendió el aire acondicionado y el ventilador. La ventana que daba a la calle estaba enrejada. Se tendió en la cama sin poder dormir. El calor no aminoraba igual que el ruido de las máquinas.
Al siguiente día, Murrieta se preparó para partir. Salió, cerró la puerta sin poner el seguro y se encontró con Berta.
“¿Cómo está? Si necesita algo me avisa”.
Todos los días sucedía lo mismo. Berta le cerraba el paso. Si se iba temprano, ella salía. Por la noche, no importaba la hora, ella lo esperaba. Él ya no se sentía sofocado por el calor, sino por Berta. Pensó que todo era un embrujo y la señora podría ser un fantasma. La mirada de ella era cada vez más perversa. Fue pareciéndose más a la de las jovencitas que lo asediaron la primera noche; y siempre con el cigarrillo recién prendido como si algo nuevo empezara.
Murrieta sintió la urgencia de escapar. Decidió empacar todo y huir esa madrugada. Trató de ser lo más sigiloso posible. Salió de su cuarto sin hacer ruido. Llegó a la puerta principal y giró el cerrojo. En ese momento observó otro cerrojo con cadena arriba y otro debajo de la cerradura. Desprendió las cadenas en silencio. Luego, en la parte superior había dos trancas de metal, lo mismo en la parte inferior. Las recorrió una a una hasta quedar libre. Cogió la maleta y abrió la puerta.
Berta estaba ahí esperando, con un cigarrillo recién encendido pegado a los labios, la ceja alzada y el enorme cenicero debajo de la barbilla.