|
Día de Publicación:
|
Enviar a:
|
REPORTAJE
A pesar de todo, todavía hay cosas en México por las que vale la pena regresar…

Por Oscar L. Cordero
Fue alrededor del medio día, durante mi viaje de regreso a mi tierra, cuando crucé la línea divisoria. Al pasar por la aduana, un agente y el semáforo en verde, me dieron el pase. Después de dos minutos llegué a la placita de Agua Prieta, Sonora y me estacioné ya cansado por la manejada. Luego me dispuse a saborear unos anhelados tacos de barbacoa con sus correspondientes salsas rojas y verdes los cuales, al ser preparados delante de mí, hacían que mi lengua — inundada en mi propia saliva— no pidiera sino balbuceara mi orden de sendos bocados. Pasado un descanso de quince minutos, me dirigí a una gasolinera a surtirme de lo necesario para seguir mi travesía. Revisé presión de llantas, gasolina, agua, etc. y enfilé hacia la salida del pueblo para tomar la carretera rumbo a Anáhuac, Chihuahua, lugar a donde me dirigía. Hacía años que había emigrado desde ahí para instalarme en Phoenix, Arizona con el afán de labrarme un mejor destino como muchos de mis compatriotas. Era yo uno más de esos que abandonan su país ante el desencanto de los mediocres resultados producto de una política económica cimentada en la corrupción, la ineficacia y un nepotismo espoleado por un presidencialismo exacerbado y ancestral.
Pero en fin, ahora me encontraba más o menos a la mitad del trayecto entre Agua Prieta y Janos cuando fui detenido por un grupo de soldados del “glorioso” ejército mexicano. Se me pidió que me saliera de la carretera. Uno de ellos se acercó y, descaradamente, me dijo que si no le daba por lo menos cien dólares; de lo contrario, mi carro sería llevado a la aduana “ipso facto” ya que carecía del permiso de importación correspondiente. Y aquí me pregunté: ¿Cómo podía yo obtener un permiso de importación, si yo era un migrante indocumentado, que apenas sobrevivía ilusionado con la loable idea de siquiera llevarle un vehículo, aunque fuera modesto, a mi necesitada familia? Después del clásico amago para “convencerme” le di la cantidad solicitada.
—Pero por esta cantidad—me dijo—le voy a decir cómo rodear el punto de revisión fiscal de Janos, que es el peor de todos, para que ahí no lo chinguen—aseveró.
Proseguí mi camino. En ese momento, cómo deseaba tener conmigo una cámara de video para evidenciar la podredumbre que inunda el área fronteriza mexicana, a pesar el cacareado Programa Paisano. Después de rodear Janos llegué a Casas Grandes, Chihuaha, cené algo y, apurado,volví a la carretera. Apenas saliendo de la población, me prendió las luces de su patrulla el único agente de tránsito que estaba en funciones. Jamás me preguntó por un permiso de importación de vehículo ni nada, sólo me exigió:
— ¡Móchate con cien dólares o de aquí no pasas, cabrón!
Saqué los cien de mi cartera y se los di. No pasaron tres segundos para cuando desapareció de mi vista. Me subí al carro y pisé el acelerador con coraje rumbo al poblado de Gómez Farías. Mientras manejaba, pensaba con tristeza acerca de la vergonzante actitud de los representantes de la ley mexicanos, esos que acechan a todo conductor por las carreteras nacionales para “bajarles pa’las sodas”, exista o no la infracción. Lo peor es que ellos sólo imitan a sus superiores, pues saben que, en las altas esferas de la policía, “las mochadas” son aún más jugosas.
Había recorrido algunos cincuenta kilómetros cuando observé en el espejo retrovisor las luces de una patrulla. Me hice a un lado para no estorbarle, pero no me rebasó, ¡se estacionó detrás de mí! ¡No lo podía creer! Se paró y me dijo que me apurara, que no perdiéramos tiempo y le diera los cien que eran “de regla” para poder seguir. Me bajé del carro enojado y le puse en sus garras un billete de cincuenta dólares, le dije, resuelto, que era todo lo que los otros buitres me habían dejado.
—Presta pa’ca —me dijo— y se los embolsó con aire de perdonavidas. Antes de subirme de nuevo al carro escondí los pocos dólares que me quedaban y dejé en mi cartera sólo pesos mexicanos con la esperanza de poder calmar la voracidad de los próximos chupasangres que me encontrara, con la mínima y devaluada moneda nacional.
No lo va a creer usted, sufrido lector, pero lo que vi a continuación me erizó los pelos detrás del cuello como a un puercoespín. No había caminado ni un kilómetro cuando vi las luces encendidas de otra patrulla a un lado del camino. Me estacioné a un lado de la fogata que los “servidores del orden” tenían para calentarse. Inmediatamente uno de ellos me abordó.
— Se va a tener que poner guapo con una buena lana —me espetó— porque somos siete.
Yo pienso que sólo en los obscuros archivos de la vieja prisión de Lecumberry se podrían encontrar dramas policíacos como el que yo estaba viviendo esa desafortunada noche.
El motivo de mi viaje a Chihuahua era lo peor que me podía pasar; mi madre languidecía enferma en una clínica del I.M.S.S. y yo, si no me apresuraba, corría el riesgo de no alcanzar a verla viva. Convencido de que en ese retén policíaco me quitarían el carro, le pedí al oficial que me permitiera bajar algo de ropa. Le dije que sólo me quedaban cuatrocientos pesos mexicanos por si los querían, o que se quedaran con el carro ya que los dólares que traía me los habían quitado en los retenes anteriores.
—Pos aquí si va a estar difícil —me dijo—y se fue a platicar con los demás.
Después de un rato volvió y me preguntó que si traía algo que “sirviera” en el maletero. Le enseñé el maletero y se convenció de que no tenía nada de valor.
—Déme esos cuatrocientos y lárguese antes de que le quite ese piojero de carro que trae.
Todavía no terminaba de decírmelo y yo ya estaba subiéndome a mi piojero más feliz que un burro en un basurero. Continué mi ajetreado viaje hacia mis orígenes, hacia ese pedazo de tierra chihuahuense que me vio nacer. Con ese agridulce e inevitable sabor de boca producido por la mezcla de sentimientos que abruman al que regresa, al que extraña, al que añora y se sacrifica, pero que también se avergüenza y sufre, y espera… y sueña con el tiempo en que no tendrá que abandonar a su familia nunca más. Si sólo se pudieran encontrar hombres decentes que gobernaran el país…
Una vez de nuevo en la carretera, me puse a pensar en mi situación: a pesar de los asaltos de que he sido objeto—todavía me pararon dos veces más y tuve que darles ochocientos pesos— no me estaba yendo tan mal, pues me había escapado de la peor gavilla de asaltantes, los de la garita fiscal de Janos. ¡Me pudieron haber quitado el carro y no lo hicieron!
Después de tanto batallar llegué a mi pueblo, desvelado y fatigado por doce horas de manejo. El recuerdo de la experiencia tan desagradable y estresante que acababa de tener con los hombres de la ley empezó a evaporarse al llegar a casa, ver a mi familia, estar con mi madre y dejarme caer en el sofá para relajarme. Ya ellos se encargarían de hacerme sentir que, a pesar de todo, todavía hay cosas en México por las que vale la pena regresar.
Oscar L. Cordero es autor de Entre la Sed y el Desierto. Su obra más reciente es la colección de cuentos De mi Tierra al Espacio. Para adquirir sus obras llame:
En Phoenix, Arizona: 602-977-0406 y 602-264-5011.
En Hermosillo, México: 662-285-1080.
En Internet: www.orbispress.com










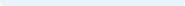
















1 Trackback(s)